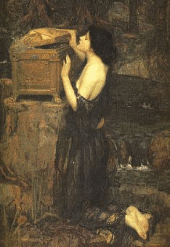
Cuentos
Dzunum
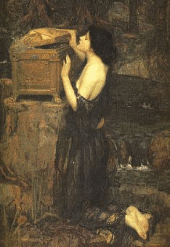
MARINA
(cuento)
Eran los tiempos de la adolescencia -que tan pocos son los que se graban con
firmeza en el recuerdo- Felipe pudo evocar con claridad los pequeños detalles de
aquel breve pasaje de su vida aún cuando el tiempo transcurrido desde entonces,
había colmado de años su existencia.
Eran cinco en la mesa de la modesta vivienda de la vecindad; el mantel era
ahulado y lucía un estampado de grandes rosas rojas. En el centro de la mesa un
botellón de barro tapado con su propio vaso despedía su agradable aroma al
contacto con el agua fresca que atesoraba.
Marina vino hacia ellos saliendo de la pequeña cocina y fumando un cigarrillo
que alguien le había pedido encender en el mechero de la estufa de petróleo cuyo
olor tan característico ya les era familiar. Al aspirar el humo entrecerró los
ojos, que aunque pequeños, eran insustituibles en ese rostro moreno claro,
lozano y pleno de juventud. Su pelo negro, poco ensortijado y que no denotaba
ningún cuidado especial, llegaba apenas donde termina la nuca. El conjunto en
fin, era cautivador.
Marina atraía a la muchachada como la miel a los insectos. Se manejaba con
aplomo entre los varones y para todos tenía una mirada y una sonrisa que parecía
decir mucho de lo que uno quisiera que dijeran. Cuando su falda rozaba a alguno,
al pasar entre ellos, un estremecimiento era inevitable.
El grupo enamoradizo se enfrascó en pláticas y discusiones intrascendentes, como
suele ser en esa edad incierta, tratando de disfrazar el interés que todos
tenían en ser elegidos por Marina, cuya madre, por cierto, interrumpía el
desorden cuando cruzaba de un lugar a otro de la pequeña vivienda. La señora
parecía ensimismada en sus preocupaciones y tal vez pensaba que en lugar de un
grupo de adolescentes “sin oficio ni beneficio” -como se decía entonces- mejor
apareciera un hombre formal y en buena situación económica que asegurara el
porvenir de su hija y cubriera las carencias que les acarreaba la pobreza.
Cierto que Marina era muy joven, pero ya tenía todo lo que debe tener una mujer
para ser casadera.
El piso de duela -tan usual en esos días- dejaba ver el amarillo de los espacios
que no cubría el tapete de yute, un tinte tradicional llamado “congo” que
reflejaba la luz y daba la sensación de más claridad.
Las sillas verdes de madera de pino, torneadas rústicamente y combinadas con
bejuco, se apiñaban en derredor de la pequeña mesa amontonando al grupo en un
pequeño espacio, del que brotaba el humo de cigarrillo (que era moda
indispensable entre los varones) y una ruidosa confusión de comentarios y risas.
La noche era un poco fresca y Felipe se amodorró en su silla disfrutando el
acogedor ambiente y buscando, sin cesar, los ojos de Marina, quien de pie,
recargada provocativamente en el marco de la puerta de la cocina, dominaba al
grupo con sus ojos vivaces y, seguramente, ya había escogido al de su
predilección. En tanto, con disimulo, vigilaba el cocimiento que hervía sobre la
pequeña estufa. Los encuentros de miradas insinuantes con los verdes
pretendientes los deshacía Marina de inmediato con una breve y franca sonrisa
que derribaba esperanzas.
El mayor del grupo fanfarroneaba contando “hazañas”--que hubiera deseado vivir--
pero que nunca se hubiera atrevido a realizar y, sin embargo, las daba por un
hecho. Marina aparentaba impresionarse, pero después, con una breve sonrisa,
manifestaba su incredulidad. Otro de ellos hacía alarde de su gran habilidad
para pilotear cualquier vehículo, aseveración que los demás no pudieron
corroborar. Felipe por su parte fingía atención a todos asintiendo con
movimientos de cabeza, pero su pensamiento era sólo Marina, aunque nunca
percibió en ella algo especial para él, en ninguna de las múltiples visitas, por
lo que al finalizar la tertulia de esa noche, se despidió esforzándose en
ocultar su desilusión y decidió no regresar más.
Ocho o diez años después de este breve espacio de juventud, Felipe, ya
domiciliado lejos del barrio de su niñez y adolescencia, se encontró casualmente
a dos de sus amigos con los que asistía a las visitas a Marina. Dispuestos a
celebrar el encuentro, Felipe sugirió tomar una copa o una taza de café para
conversar sobre los viejos tiempos y, aunque los tres manifestaban un sincero
entusiasmo, uno de ellos recordó un compromiso que lo obligaba a irse en pocos
minutos. En ese pequeño lapso recordaron las visitas a Marina. Dijeron a Felipe:
“la visita siguiente, a la última que fuiste, Marina lucía radiante, ¡como
nunca! y con insistencia preguntaba por ti, frunciendo el entrecejo, y se
asomaba al patio de la vecindad a cada rato para ver si aparecías, haciendo que
todos nos sintiéramos celosos de ti”.
“Como francamente ignorábamos porqué no habías ido, sólo nos mirábamos las caras
cuando Marina preguntaba. ¡De lo que te perdiste! ¡Estaba tan linda esa noche!
Nos dimos cuenta entonces, ¡no sin envidia!, que tú, eras el elegido”.
Al finalizar la breve charla, los tres amigos intercambiaron números telefónicos
y domicilios, prometiendo comunicarse en el futuro. Se abrazaron y despidieron
efusivamente.
Felipe sintiéndose feliz, aunque nostálgico, dirigió sus pasos al zócalo,
admirando los hermosos edificios de la calle de Madero y silbando una tonada de
nombre Monalisa que le gustaba mucho a Marina.
Algunos recuerdos se conservan frescos durante toda la vida.
Dzunum.
